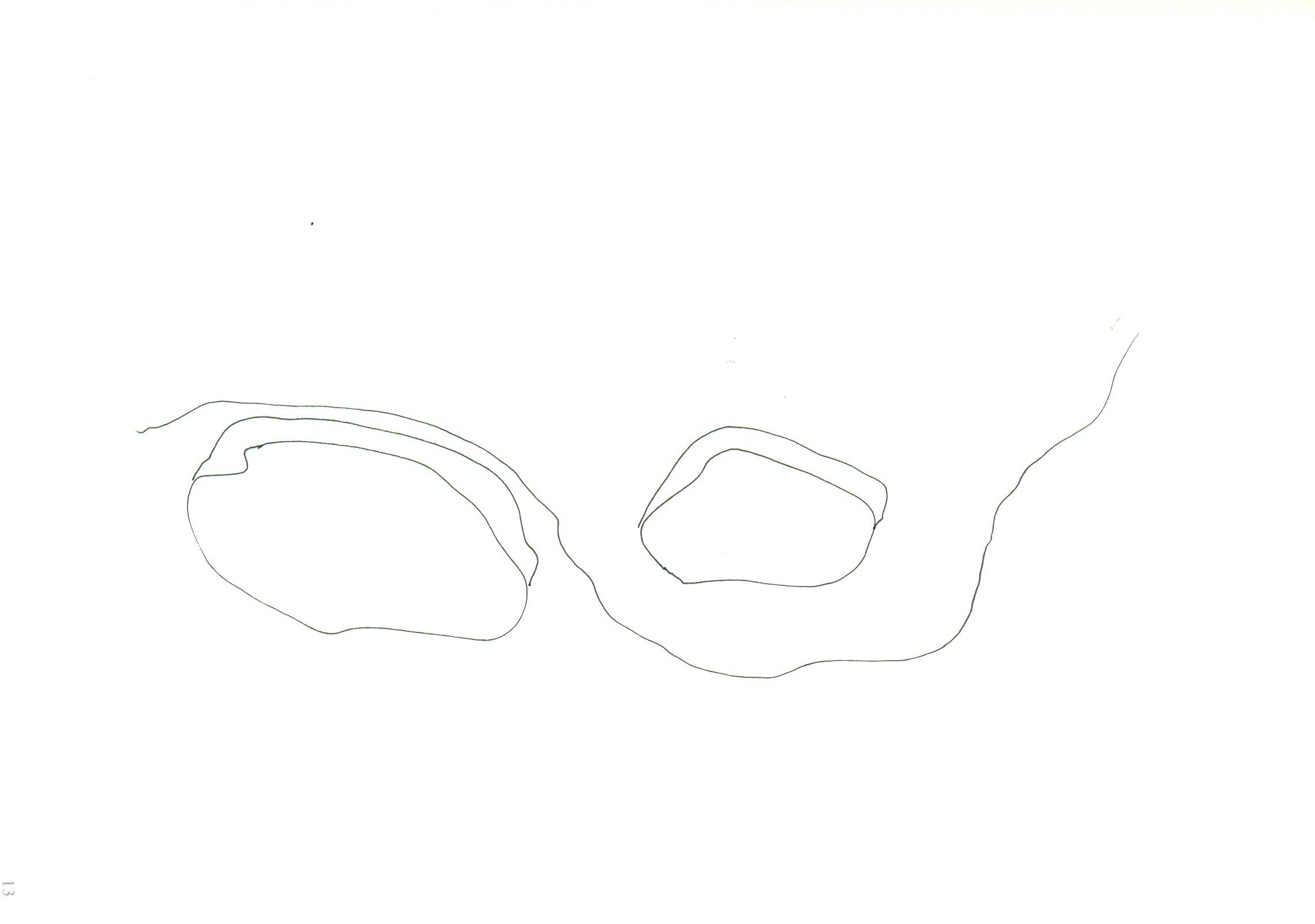A LA ALTURA DE LOS GATOS
Registros cotidianos (ENTRE especieS) inspirados en el exilio
XIV SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA. DEMOCRACIA 40 años.
Debates y reflexiones desde el presente
Mesa No. 42
Exilios: Lo afectivo como una dimensión de lo político. Alcances, problemas y perspectivas desde un abordaje vivencial, transdisciplinario e intergeneracional
VIERNES 29 de septiembre del 2023. Sala 7 del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.
Buenos Aires, Argentina.
Organizado por Hijas e Hijos del Exilio Argentina
Nota:
Se recomienda que el texto sea leído dándose el tiempo de respirar e invitando a los oyentes a escuchar en una posición cómoda y en el piso.
Permitir que se tomen su tiempo y que cambien de posición cuando gusten.
El texto va acompañado de un video ubicado en esta página.
Tirarse al piso no debería de ser algo raro.
Desde aquí no tengo nada que decirte, por ahora, sólo quiero contemplar.
Hacer amigos ¿y después?
Andar juntos explorando el territorio.
Soy vagabunda.
La familia: ¿Cuántos somos?
Tener un lugar a donde volver no importa si todo cambió, yo también.
Tirarse al piso es un descanso y un descubrimiento. Relajar la mirada -la habitual- al mismo tiempo que se está en el borde. Sería como mirar el borde desde una línea que reposa.
No es que permanecer en posición sentada o de pie me hace pensar más o mejor. Es que cuando estoy en la horizontal todo sucede de manera ondulada, sin la (in)tensión de mantener una postura “correcta” y en equilibrio. Sin necesidad de conquistar la vertical.
Y es que estar de pie es esa manera, por lo general, dificultosa que se funda andando en dos pies. En cambio, acostados los huesos y los tejidos ceden a la gravedad al mismo tiempo que la reciben. Reposan y descansan. Descansa la sien que pesa sobre el brazo que pesa sobre el piso que posa sobre la tierra. Los ojos se cierran y los pulmones se suavizan sin oponer resistencia.
Tirarse al piso da la posibilidad de acomodarse moviendo el eje de la cabeza, brindándole la misma atención a las rodillas y las caderas. ¿Por qué escuchar a los pensamientos y no escuchar a las rodillas? ¿O por qué creer que mis pensamientos vienen de la cabeza y no vienen de mis uñas? Bajo el panorama del suelo las extremidades ya no están sometidas a un “arriba” y un “abajo” ni siquiera a un “adelante” y un “atrás”. Al contrario, girar sobre distintos apoyos cambia el punto de vista que, en realidad, ya no es punto sino un horizonte. También cambian las distancias y las escalas. Entonces, reorientar la cabeza al mismo nivel que los pies es darme permiso de no hacer nada, de ver distinto, de tomar una pausa y esperar a que algo ocurra para que llegue el buen momento de hacer otra cosa.
¿Y por qué digo tirarse y no acostarse? Porque al tirarse tiras la intención que tenías estando de pie y aparecen nuevas ganas. Tiras la mochila, la carga, el bagaje. Tirarse es abandonar pero no desaparecer. Hay algo de resistencia. El piso frena y empuja. Te recuerda que venimos de algún lado: la tierra. De algún modo, tirarse al piso es aceptar y vivir en la circunstancia, acomodarse de la mejor manera a lo que está aconteciendo. Solicita un rendirse que después permite volver al tono necesario, al punto cero de gravedad. Cuando voy al piso y vuelvo del piso mis sistemas orgánicos y simbólicos transitan por etapas y capas de memoria.
Ir y volver es un acto tremendo.
Si entendemos que la tierra nos sostiene por debajo como una gran mano, dejamos de lanzar el vector de la expectativa hacia “arriba y al frente”. Empezamos a darnos cuenta que existen 360 grados alrededor nuestro que nos disponen a revisar eso a lo que veníamos. Moverse en el suelo, reptar, encontrando la posición más cómoda y segura podría ser también una forma de aterrizaje. Una manera de sentir que estás, que llegaste a algún lugar para, en caso de ser necesario, partir de nuevo sola o acompañada.
El suelo es referencia, lo fundacional, lo que hace comunidad aunque se nos olvide. Implica saberse en extensión y en relación simultáneamente.
¿Qué suelo? ¿Qué momento? ¿Qué comunidad?
Sí, ese suelo-momento-comunidad en peligro de extinción que no es o no fue ni tuyo ni mío solamente.
En ese sentido, ¿qué me vienen a interpelar estos gatos empalmados y vivarachos, dormilones y hambrientos?
Vivo en México, en la capital de Yucatán, Mérida. Tierra húmeda y caliente, clima tropical que ronda, normalmente, entre los 26 y 41 grados. Yucatán es una laja de piedra hirviendo blanca y plana. El agua fresca pasa por debajo a través de un complejo sistema de cavernas que atraviesa toda la provincia. Mi casa está en un barrio tipo “fraccionamiento”, una especie de ciudad dormitorio a las afueras. Aunque el lugar es, sobre todo, cemento está rodeado de grandes extensiones de monte con árboles y plantas, una selva secundaria que aún sobrevive a la mancha urbana. En el barrio deambulan cientos de gatos que van y vienen esquivando motos, coches y camiones. Se multiplican acompañados de perros, lagartijas “tolocs”, pájaros “cau” e insectos.
Hace mucho que una gata blanca eligió el jardín como refugio para parir. Cada vez vuelve y se esconde en los maceteros. Ahí nacieron cuatro gatos. Hasta los dos meses nunca se dejaron tocar manteniendo su espíritu de manada. Empezaron a crecer y se fueron. Siempre alguno aparece, hambriento y maullando, como buscando una caricia. Allí nacieron y junto a Minu, mi gato que me acompaña desde hace más de 16 años, sin querer queriendo los adopté como una familia que llegaba a casa.
Todos idénticos, nunca los distinguí ni pude compararlos: eran una “bola” de gatos blancos y esa cualidad me generó una fuerte sensación de grupo. Me llamó la atención lo juntos que andaban, pegados cuerpo a cuerpo. Sólo se desprendían de su cuerpo-familia para explorar el entorno y después de haber descubierto lo suficiente, volvían a su estado “muégano”. El múegano es un bizcocho hecho de muchos pedacitos de masa semidura que se embadurna de caramelo. En México decimos: “familias muégano”, esas que nunca se sueltan y van juntos para todos lados.
¿Andar como familia-muégano puede ser una manera de andar en compañía -de los suyos- explorando el mundo? Sería como andar pegados a un núcleo familiar que por sí mismo orbita fuera de su territorio de origen: el macetero. Ir juntos a indagar y volver a pegarnos, sobarnos, empalmarnos para descansar de la travesía, del trabajo, de buscar comida o agua, de hacer trámites, de subirse al muro o al árbol, de entrar a la cocina, de ir a la escuela. Vagabundear al mismo tiempo que se descubre y se crece. Por eso digo que crecer no se adquiere en ningún lado, es algo que nos pasa a medida que salimos del muégano y vamos a buscar a los demás bichos para resguardarnos de la lluvia.
Cinco gatos con lazos de afecto y codependencia que interactúan 24 horas entre sí y con el mundo que les rodea, extendiendo su avance en la relación con otros seres. Me puse a pensar quien era la extranjera ellos o yo. Ellos que nacieron en el Fraccionamiento “Los Héroes” o yo que vengo de la Ciudad de México a instalarme temporalmente en Mérida. ¿Y si fueran ellos los oriundos que me vienen a mostrar cómo adaptarme al calor yucateco insufrible del mes de abril? ¿O que me recuerdan lo que es pertenecer a una manada semi salvaje sin dueño que llega a alojarse en “mi” territorio? ¿Por qué se quedan conmigo? Así como se quedan juntos.
Descubro sus movimientos y ritmos. Vuelvo a su altura.
Si quiero entender ese mundo de vagabundeo grupal regido por otras leyes de gravedad, de convivencia, de espontaneidad, de amor gatuno, de un amor que me recuerda a la pertenencia, a la querencia, al vínculo de sangre, al acto reflejo, a la adaptación al medio: dejarse guiar por quien está husmeando y seguirlo, despertarse por el jugueteo del hermano o hermana (o lo que eso sea para los gatos), entonces, necesito mirarlos desde su altura: el piso.
Sí, tal vez hay algo de infancia en todo eso. Pero no sólo es infancia.
Irse implica adquirir un conocimiento del volver. Desde que das un paso afuera estás volviendo. Estás activando la memoria, la capacidad de rastrear y recordar el camino que te aleja en cada gesto pero lo mismo te acerca. Es circular, como cuando el gato da vueltas alrededor de su propio eje, siguiendo la huella de un movimiento que queda en el espacio. Se recorre a sí mismo hasta reposar en su centro. Busca un centro en el sitio que recorre para transitar hacia su propio centro. Adentro y afuera se empalman, se hibridan, se resuelven. Es un gesto en espiral.
Los gatos, felinos, viven desplazándose en cuatro patas y una cola. Hacen gestos salvajes y espontáneos que los humanos ya no podemos o no queremos experimentar. ¿Qué pasó? ¿Los borramos de nuestro repertorio? ¿Perdimos flexibilidad o perdimos la memoria? ¿Es demasiado arriesgado? Tal vez, también es una cuestión de ritmos, respiraciones y sostenes.
Aprender de los gatos en manada, vagabundos y callejeros. Estar atentos a los códigos de la calle. Jugar al mismo tiempo que se crece. Volverse adulta.
Compartiendo la vida con estos gatos me quise volver gata. Me acordé de lo que es estar juntos. Fundar un lugar, un territorio sabiendo que no hay casa ni refugio definitivo. Eso es lo que hace la diferencia. Acompañarse en la deriva. Después, se desprenden los cuerpos, se redistribuyen las identidades. La familia ya no existe sólo queda el aprendizaje, la supervivencia y una membrana de afecto que permite volverse a encontrar.
La vida elástica de los gatos, dando saltos extraordinarios de una destreza única. Así, salvajes.
*Dibujos: Tania Solomonoff, 2023.
BORRADOR DE JULIA
El texto fue leído por Julia Crossa Pottilli el viernes 29 de septiembre del 2023 en el contexto del Seminario. Julia y yo nos conocimos en México en los 80’s, éramos pequeñas. Nuestros padres convivieron durante los años de exilio en la Ciudad de México. A partir de esta lectura, con Julia retomamos comunicación y contacto. Las intervenciones en las hojas me resultan una manera de vincularnos entre quien escribe y manda y quien recibe y lee. Gestos que se tejen en el exilio. Gracias Julia.